Capítulo 1: La limpieza
Soy Miguel. Y esta historia empieza con mierda. Literal. De la buena, acumulada durante años, la que se pega a las botas y al alma. Porque Mastorrencito, ya sabéis, tiene su encanto rural y su peso en historia, pero también guarda secretos bajo polvo, barro y olvido. Lo que yo no sabía es que, al decidirme por fin a limpiar el granero, iba a desenterrar algo que cambiaría todo.
Mastorrencito tiene la casa principal, claro. Ahí vivimos. Pero también tiene dos construcciones anexas que siempre me han tenido intrigado: el granero, y esa otra especie de caseta gigante, con una arquitectura que le da mil vueltas a cualquier chalet de revista. Con su columna central, majestuosa, en medio de la nada, como diciendo: «Yo aguanté guerras, tormentas y olvido. ¿Tú qué?»
Desde que llegué aquí, hace ya la tira de años, siempre quise reformarlos. Pero reformar cuesta. Y aquí, entre arreglos de tejados, perros, la vida misma… siempre se va el dinero donde más aprieta. Calcula unos 80.000 euros por espacio. Así que los fui dejando. Y ellos, como todo lo que se deja, se fueron pudriendo. Ventanas rotas, humedad hasta el tuétano, vigas carcomidas por el tiempo. Pero esa columna seguía ahí, plantada como un centinela.
Hasta que un día, no hace mucho, dije: basta. Si no puedo reformarlos, al menos voy a vaciarlos. Limpiarlos. Sacar todo lo que sobrasen. Porque ya era vergonzoso. Un trastero gigante de cosas que ni sabía que tenía. Y además, cada vez que pasaba por delante, sentía una especie de tirón, como si el lugar me pidiera que lo mirara de nuevo.
Monté una cuadrilla. Buenos chavales. Uno de ellos, el Javi, me dijo que su abuelo había trabajado en Mastorrencito durante la posguerra. Que alguna vez oyó hablar de «cosas raras» guardadas en el granero. Yo me ríe en ese momento. Ahora ya no me hace tanta gracia.
Fuimos entrando en los espacios como quien entra en un vientre antiguo, con respeto pero con escobas, carretillas, guantes y mascarillas. Sacamos sofás rotos, bicicletas sin ruedas, sacos de cemento petrificado, latas vacías de pintura, un sillon orejero medio comido por las ratas, una colección absurda de frascos de cristal con líquidos de colores que no me atreví ni a abrir. Clasificamos como en un ritual: esto es basura pura, al contenedor; esto no tengo ni idea, montón intermedio; esto igual se puede vender, pa’ mis gitanicos.

Mientras ellos iban y venían a la desillería, yo me dedicaba a hurgar entre los objetos que no entendía. Un par de veces, Masto se metió entre los montones, olisqueando curioso. Mamas ladraba como diciendo «¡cuidado!», mientras Maqui y Mato jugaban a perseguirse entre los escombros. Su energía me daba un poco de esperanza. Como si ellos, con su instinto, supieran que algo se estaba destapando.
Encontramos, entre cajas rotas y tablones, un retrato al óleo. Cubierto de polvo. Lo limpiamos con cuidado. Era el rostro de un hombre serio, de ojos penetrantes, con una medalla antigua en la solapa y un fondo que reconocí de inmediato: la fachada de Mastorrencito, pero con un escudo que ya no está. Lo dejé apoyado contra la pared. No sabía qué hacer con él. Ni siquiera sabía quién era. Pero su mirada, juro por Dios, parecía seguirme.
La primera construcción que vaciamos fue la de la columna. Poco a poco, fue quedando visible el suelo. Y entonces pasó. Después de barrer durante horas, y quitar capas de tierra endurecida, vimos aparecer baldosas. No cualquier baldosa. Eran de barro cocido, como las de la casa principal, pero muchas tenían una marca que nos dejó helados: cuatro barras y una fecha.
Me arrodillé. Pasé la mano por una de ellas. Estaba perfectamente conservada. El rojo arcilloso tenía un brillo que parecía imposible tras tanto año oculto. Era como si el tiempo hubiera pasado por encima sin atreverse a tocarlas. Como si algo, o alguien, las hubiera protegido.
Esa noche, no dormí bien. Me quedé pensando. 1714. No es cualquier año. La guerra de Sucesión. La caída de Barcelona. Un antes y un después en la historia de Cataluña. ¿Por qué estaban esas baldosas ahí, ocultas, como esperando ser descubiertas? ¿Quién las puso? ¿Por qué?
A la mañana siguiente, volvi al granero con los perros. Mastitwo se me adelantó, como siempre. Mamas iba a mi lado, seria. Maqui y Mato, jugando a morderse las orejas. Entramos en la construcción. La luz entraba por los ventanucos altos y el polvo flotaba como en una película antigua. Ahí estaban las baldosas, brillando como si quisieran contarme algo.
Y lo hicieron.
Justo en el centro del suelo, bajo la columna, había una baldosa ligeramente más hundida. Me agaché. Toqué los bordes. Estaba suelta.
La levanté.
Debajo no había tierra. Había un hueco. Un cuadrado de unos 60 por 60 centímetros, perfectamente delimitado por ladrillos antiguos. Dentro, una caja. De madera negra, vieja, con herrajes oxidados pero intactos. Pesaba poco. La saqué con cuidado. Los perros se acercaron, inquietos. Mamas gruñó. Maqui se quedó quieta, la mirada fija. Hasta Mato se sentó, cosa rara en él.
No la abrí. Aún no. Me senté con la caja en las piernas, el corazón bombeando fuerte. Sentía que lo que había dentro no era solo viejo. Era importante. Como si llevara siglos esperando ese momento.
Capítulo 2: La caja
La caja pesaba menos de lo que parecía. Tenía esa textura de la madera vieja que al tocarla casi cruje bajo los dedos, como si protestara por haber sido molestada. Me senté sobre un bloque de piedra mientras los perros se me agrupaban alrededor, expectantes.
Con la navaja pequeña que siempre llevo en el bolsillo, forzando con cuidado, conseguí hacer saltar el pestillo. El crujido metálico resonó en todo el granero como un disparo seco. Masto dio un respingo. Maqui pegó un brinco y se alejó dos pasos, pero se quedó mirando. Abrí la tapa despacio, como si estuviera desenterrando una promesa antigua.

Dentro, lo primero que vi fue un paquete envuelto en tela. Tela gruesa, gris, con bordados deshilachados. Lo desenvolví y apareció un libro. Pequeño, de cuero oscuro, sin título a la vista. Lo abrí.
Era un diario.
La primera página estaba escrita a mano, con tinta ya desvanecida, en un catalán antiguo, precioso y algo difícil de entender. «Per a qui trobi aquesta caixa…» decía. A partir de ahí, empezaba el relato de un tal Bernat Jorba, fechado en 1713. Soldado. Refugiado. Escondido en Mastorrencito.
No podía creerlo. El diario hablaba de la guerra, de cómo se ocultaban en casas dispersas por la zona, de una red de mensajeros y de un objeto que debían proteger a toda costa. «El cor de la terra», lo llamaba. Nunca explicaba qué era, pero sí dónde estaba: bajo la columna.
Miré hacia la columna. Me levanté. Los perros también. Era como si ellos lo supieran. Como si todos esos años dando vueltas por ahí hubieran sido parte de algo más grande.
Volví al hueco. Revisé mejor. En una esquina, casi fundido con los ladrillos, había un símbolo tallado. Cuatro barras. Encima, un pequeño orificio como de cerradura.
La caja tenía una doble tapa. Debajo del diario, una pequeña llave oxidada descansaba envuelta en una cinta roja.
La cogí. Encajaba.
Giré.
El suelo tembló. No como un terremoto. Como si algo, dentro de la tierra, respondiera a esa llave.
Los perros empezaron a ladrar todos a la vez. Mamas, especialmente, se puso a rascar el suelo cerca de la columna como si supiera exactamente dónde. El ladrillo crujió. Una losa entera comenzó a moverse.
Y entonces supe que lo que había descubierto no era solo un diario. Ni una caja. Era una entrada. A algo mucho más grande.
Pero eso… eso aún no estoy seguro de si debía haberlo abierto.
Capítulo 3: El pasadizo
La losa se desplazó con un ruido sordo, como si alguien la empujara desde dentro. El polvo que se levantó era espeso, casi intocable, como si no se hubiera movido en siglos. Me quedé paralizado unos segundos. Masto ladraba con insistencia. Mamas gruñía baja, con esa tensión que solo saca cuando algo realmente no le cuadra. Maqui y Mato se mantenían detrás de mí, inquietos, pero sin moverse.

Bajo la losa, un agujero oscuro. No era muy profundo, apenas un metro, pero sí lo bastante para dejar ver un suelo de piedra y, más allá, un túnel que se perdía en la negrura. No olía a humedad. Olía… a cerrado. A tiempo congelado. A tierra vieja.
Busqué una linterna. Tuve que subir corriendo a la casa. Agarré una frontal, una pequeña de mano, y bajé con una cuerda por si acaso. Los perros me esperaban justo donde los había dejado. Nadie se había movido. Ni un pelo.
—¿Entramos o qué? —les dije, más por espantar el miedo que por valentía.
Descolgué la cuerda y me dejé caer. Al tocar el suelo, noté el frescor. Era otro clima ahí abajo. Me agaché para no dar con la cabeza. El pasadizo no tenía más de metro y medio de alto. Empezaba en piedra pulida, como una pequeña bóveda romana, y seguía, poco a poco, transformándose en algo más rústico, con paredes de tierra compacta.
Avancé. Despacio. No quise que bajaran los perros aún. Cada paso era un crujido. El aire estaba cargado de algo antiguo. No miedo exactamente. Pero sí… memoria.
Unos diez metros más adelante, el túnel giraba levemente. Y ahí lo vi.
Una puerta. De hierro. Reforzada. Con un símbolo grabado en el centro: las cuatro barras. Esta vez, cruzadas por una línea horizontal que no había visto antes.

Capítulo 4: El eco del pasado
La puerta se cerró con un estruendo metálico que reverberó por el túnel. No hubo pestillo ni cerrojo. Solo un golpe seco, definitivo. Giré sobre mis talones y empujé, pero era inútil. No se movía. Estaba atrapado.
La linterna frontal parpadeaba. Saqué la pequeña de mano y la encendí. El haz de luz temblaba sobre las paredes de piedra. Me quedé inmóvil unos segundos, respirando despacio. En el aire flotaba algo que no sabría describir: no era miedo, era… peso. Historia. O tal vez algo más. Una vibración leve en los oídos. Un zumbido sordo que parecía responder a mis pensamientos.
Avancé. Paso a paso. La galería seguía. No era muy larga, pero cada metro parecía empapado de siglos. En las paredes, de vez en cuando, había marcas. Inscripciones. No grabadas con herramientas, sino dibujadas con algún pigmento oscuro que el tiempo no había logrado borrar. Frases en catalán antiguo. Cruces. Una silueta de una mano. Un ojo. Y siempre, el símbolo de las cuatro barras. A veces, las barras estaban invertidas.
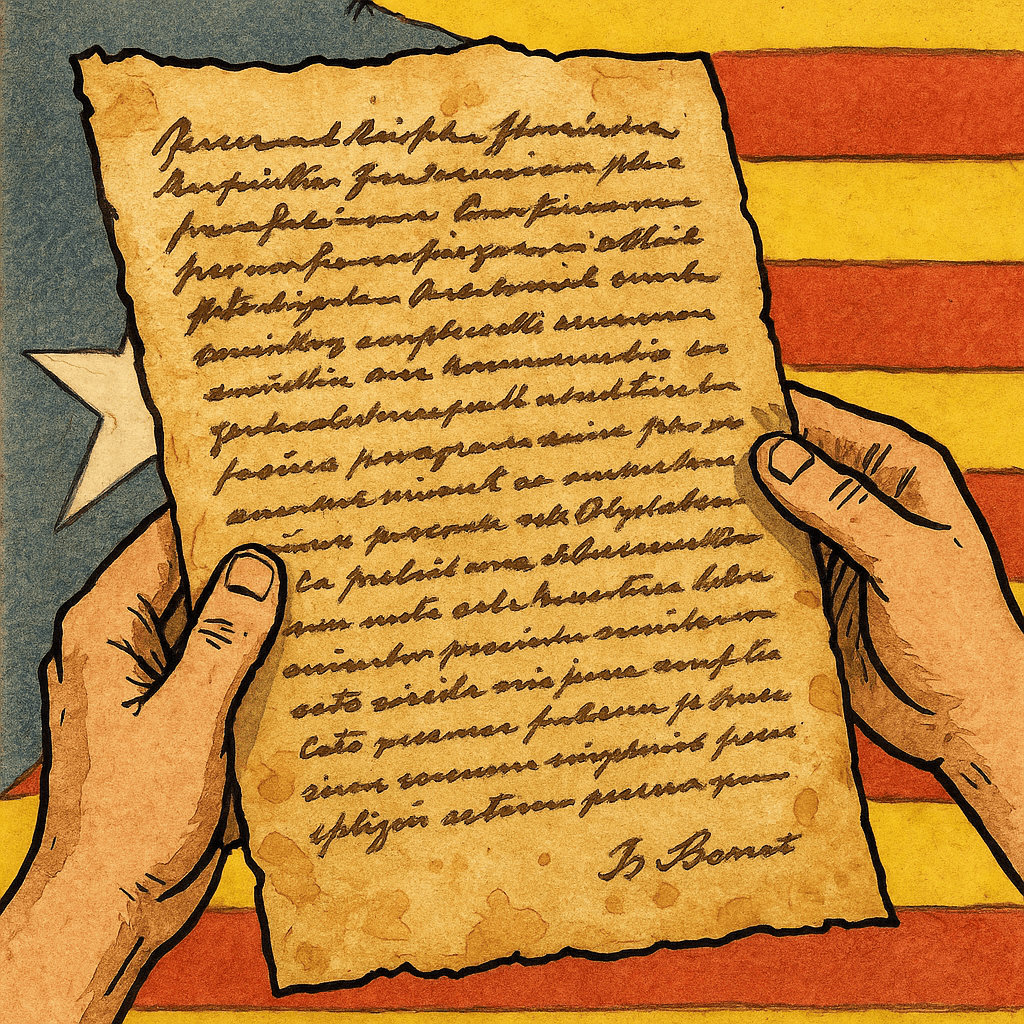
Llegué a una sala. Cuadrada. De piedra. Sin adornos. Solo un pedestal en el centro, y sobre él, una caja más pequeña, metálica, con una inscripción dorada: “Perquè no oblidem.”
Me acerqué. Mi reflejo se deformaba en la superficie pulida de la caja. Pero no se deformaba solo por la curvatura: parecía respirar. Como si la caja se estremeciera, apenas perceptible, cada vez que me acercaba más. La abrí con cuidado.
Dentro, una bandera. Doblada con precisión militar. Roja y amarilla. Bajo ella, un pequeño manuscrito. Un mensaje. De puño y letra de Bernat Jorba.
“Si això arriba a les teves mans, és que el jurament ha perdurat. Això no és un tresor. És memòria. És herència. El que vam protegir no era or, ni relíquies, sinó la veritat del que vam ser i del que vam voler ser. Que no ens enterrin sense nom. Que no ens facin callar amb l’oblit.”
Me senté en el suelo. Necesitaba procesarlo. La caja. El diario. La llave. Todo llevaba a esto. No una fortuna. No un arma. No un secreto maligno. Sino un legado. Un grito guardado bajo tierra durante más de trescientos años. Pero no era solo eso. No podía ser solo eso.
Entonces lo sentí. Una corriente de aire. Suave. Pero constante. Y voces. Susurros. No palabras claras, sino ideas. Imágenes. Recuerdos que no eran míos. Una sensación de haber estado allí antes, aunque nunca lo hubiera pisado.
Miré a un lado de la sala y vi una pequeña abertura. Era un túnel estrecho, apenas del tamaño para pasar de lado. Me arrastré. Seguía descendiendo, como una espiral. La tierra estaba tibia. Como si algo la habitara.
Tras varios metros, el túnel desembocó en una cavidad natural. Una cueva. Inmensa. Iluminada por una grieta en la roca por donde se colaba la luz del exterior. Me puse de pie. Los ojos se me acostumbraron y lo vi todo.
Murales. Pinturas rupestres. Escudos. Fragmentos de cerámica, documentos protegidos en cajas de metal. Y en un rincón, una figura. De pie. Tallada en piedra. Un hombre. Barba, capa, la misma medalla del retrato que encontré en la limpieza.
Era Bernat.
Y entonces lo entendí: ese lugar no era solo un refugio. Era un archivo. Un templo. Un acto de resistencia tallado en piedra. Pero también algo más. Un lugar ritual. Sagrado. Las paredes vibraban. Literalmente. Como si respiraran conmigo. Como si aquel que bajara allí dejara de ser solo él mismo.
Me quedé allí, parado, frente a la estatua, durante lo que debieron ser minutos… u horas. El tiempo se volvió elástico. Tuve la impresión de que la piedra me miraba. De que, si me quedaba un poco más, terminaría escuchándola hablar.
Detrás de la estatua, una escalera de caracol. Subía. La seguí. Los peldaños crujían, pero aguantaban. A mitad del trayecto, oí de nuevo la voz. Mi nombre, susurrado, como si viniera de dentro de mi propio pecho: «Miguel… no olvides.»
Seguí subiendo. Pero ahora, con cada paso, sentía más claro que había cruzado un umbral. Como si aquel lugar me hubiera dejado una marca. Como si una parte de mí se hubiera quedado abajo. Como si me hubieran confiado algo… vivo.
Tras unos diez minutos de ascenso, llegué a una puerta de madera. Antiguísima. Pero abierta.
Salí a la luz. Estaba en la parte trasera del bosque, detrás de la finca, cerca del límite de la propiedad que nunca había explorado del todo. El cielo tenía un color raro. Una mezcla de gris y ámbar, como si fuera otro día, otro lugar.
Los perros me encontraron al rato. Me ladraron, me lamieron, me rodearon. Parecía que habían esperado ahí desde el principio. Pero había algo distinto en ellos. Me miraban de otra forma. Como si supieran que yo… ya no era del todo el mismo. Como si ahora supieran cosas que antes no.
Caminamos juntos de vuelta. Con la caja en las manos. Con el diario en el pecho. Y un murmullo constante en la cabeza que aún hoy no se ha ido.
Ahora ya sabía lo que escondía el granero. Y más importante aún: sabía por qué no podía olvidarlo.
El silencio de los siglos… se había roto. Y algo más… se había despertado. Algo que quizás nunca estuvo dormido del todo.
_______
Desde MasTorrencito te deseamos un buen día y que tus perros te acompañen!!!!
—–
Si quieres, puede ver nuestros bonos para fines de semana, bonos jubilados , a un precio increíble.. entra en www.mastorrencito.com o si quieres podéis leer más historia y anécdotas que nos han pasado en MasTorrencito… Clickea aqui… https://casaruralconperrosgirona.com



Es fantàstic com escrius. Enganxats al primer moment!
Una abraçada.
Deberias publicar un libro .buen finde
Esperamos ansiosos la continuacion
Espero saber el final mañana….